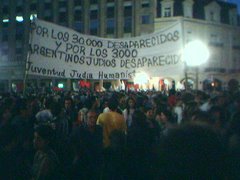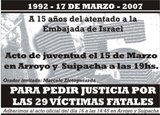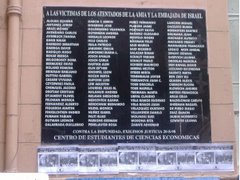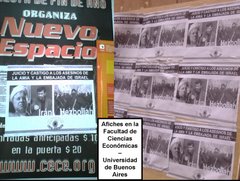Por Darío SztajnszrajberEl conflicto de cierta ortodoxia con otras manifestaciones de lo judío en la Argentina, no es algo anecdótico y singular, sino la sustanciación de una hiancia cada vez más abierta, y aunque polémica, por eso mismo iluminadora del futuro de nuestra comunidad. El 2007 no nos encontró “ni unidos ni dominados”, sino por el contrario, debatiendo la legitimidad tanto del entierro de nuestros muertos, como del dinero destinado a la ayuda de los más necesitados. Ni unidos ni dominados: en conflicto.
Ambos casos exponen desde su presente particularidad la tradicional polémica sobre la identidad judía. En el primer caso de modo directo: hay una única y legal esencia judía que se puede enterrar cuando muere; y en el caso “Ieladeinu” a través de una contraposición de valores: es más importante el resguardo de aquella esencia, al desarrollo de un judaísmo pleno de valores éticos como la solidaridad o la justicia social. Al priorizar, Jabad Lubavitch, la pureza de su concepción de judaísmo frente a las necesidades de los más desventajados, define de este modo su propia escala de valores. Es cierto que ningún niño se quedó sin ayuda por haberse rechazado la donación, argumentarían; con lo cual más que nunca debe quedar en claro que la acción de este rechazo es decididamente una apuesta política. Como se dice en la calle: marcan su territorio. Y lo marcan con una alambrada un poco hipócrita, ya que, como bien analiza el escrito de los rabinos de la Fundación Judaica, el texto de Grunblatt compara la aceptación de la donación del matrimonio mixto con una liga de prevención de enfermedades cardiovasculares que reciba dinero de fumadores. Dice Grunblatt de “Ieladeinu”: “puede aceptar la donación de fumadores, pero no puede aparecer como beneficiaria (o patrocinadora) de un evento organizado por una empresa tabacalera”. Si los novios “mixtos” hubiesen donado el dinero, pero sin haber puesto el nombre de “Ieladeinu” en la tarjeta de casamiento, no hubiese habido problema. De nuevo, el problema no solo no es ideológico y hasta no es económico: es político. Se nos está presentando la garantía de calidad del “buen” judío, y lo peor, el certificado viene con la firma de quiénes son los garantes. Muchos rabinos ortodoxos no aceptan sentarse a dialogar con rabinos no ortodoxos. Aceptan sentarse con laicos, con cristianos, con cualquiera que no sea rabino no ortodoxo. El mensaje preanuncia la intención de un quiebre: no hay retorno posible si no se aceptan las reglas de la pureza. Y en términos cualitativos, la apuesta no es cuantitativa: prefieren perder cantidad de judíos impuros, para resguardar la calidad de los elegidos.
De este modo, se van perfilando cada vez más dos grandes polos aglutinadores de los modos de vivenciar lo judío. Por un lado, aquellos a los que se los denomina con el nombre genérico de ortodoxia, y por el otro, el gran conjunto de modalidades de lo judío –desde el conservadorismo religioso hasta el laicismo esteticista- que se percibe a si mismo desde la apertura y el pluralismo. La no ortodoxia no es un movimiento, sino un horizonte. O para decirlo en otros términos: un lenguaje común que no habla del mismo modo.
La posibilidad de un diálogo, la pasión de debates y polémicas, la empatía en una misma sensibilidad, y hasta las diferencias profundas que aparecen por ejemplo en algunos casos emblemáticos: la discusión sobre el lugar de la halajá en la determinación de la vida judía, la relación de la diáspora con Israel y el posicionamiento frente al tema palestino, o estos mismos análisis que se están realizando sobre los matrimonios mixtos. Pero un lenguaje común que prefiere ahondar las diferencias como momentos formativos, que acepta la voz del otro como la posibilidad de transformar su propia voz. Un lenguaje común que no habla del mismo modo porque opta por la incertidumbre y la impureza de su identidad, entendiendo que no hay recetas fijas, sino preguntas abiertas. La pureza no da lugar a las preguntas, por el contrario, define un recetario de cómo preservarse inmune. Si un polo aglutina a los guardianes de la pureza, el otro polo surge por efecto necesario. La inmunidad solo es posible porque hay infección. No hacen falta reuniones ni asambleas, ni determinación de un manifiesto en común: para los puros, todos los otros, constituyen lo mismo: son su negación, su necesaria negación que los define a si mismos como afirmación positiva.
Explotar la hiancia es asumir el conflicto, es dotar de posibilidades creativas a la ruptura. Hay un quiebre y tal vez no se trate más de emparchar aquello que por su inercia emerge todo el tiempo quebrando. Uno de los polos no se ve a si mismo como “polo” y así el autoritario opta por una decisión ética (o no ética): figurar en la tarjeta de casamiento de una pareja mixta es como inocularse la enfermedad contra la que se combate. O se es sano o se es enfermo, la ética se vuelve biopolítica, y el otro un no-otro.
Sin embargo los judíos somos tribales, somos un horizonte de tribus fragmentadas que vivencia cada una lo judío a su manera. El problema es cuando alguna de ellas pretende constituirse como el paradigma mismo del pueblo judío. En todo caso nuestro carácter de pueblo tiene más que ver con la babélica diferencia entre las tribus que con la apropiación monopólica de lo judío de una de ellas. Nietzsche decía que cuando uno de los dioses se creyó el único, el resto se murió de risa. Tal vez el futuro de nuestra comunidad esté en la profundización de esta carcajada, y de esta muerte.



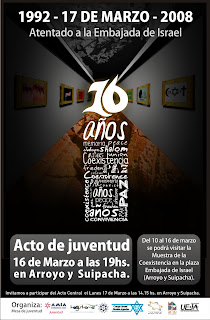
.jpg)





.jpg)
.jpg)
.JPG)

.jpg)

.jpg)